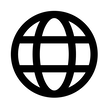| Sumario: | El ejercicio del estudio del poder através de las instituciones y las coacciones culturales y sociales en el individuo, no es un asunto nuevo. No obstante siempre es interesante indagar los alcances y los orígenes que esta dominación ha tenido en la sociedad norteña. El trabajo que aquí se presenta ofrece esa oportunidad, ya que él se propone una perspectiva del sujeto, la comunidad y la jurisprudencia enfrentados en el norte de Nueva España. El propósito de este estudio es preparar, a partir del análisis de un juicio de homicidio del año 1753 en el Nuevo Santander, ahora Tamaulipas, la perspectiva que guardaba la posición social de la mujer en esa época. Las propuestas teóricas que apoyan este trabajo son: lateoría de genpéro presentada por Martha Lamas (2000), La dominación masculina de Pierre Bourdieu (2003)y los conceptos y perfomatividad y estigma de Erving Goffman (1963-1986). A partir del estudio de tres discursos, concebidos como prácticas semiotico-discursivas (Hadair, 1998)e implícitos en la interpretación del documento: el jurídico-familiar dominante, el de la comunidad y la mujer procesada. Se pretende demostrar cómo la jusrisprudencia y la sociedad pugnan por establecer la posición de la mujer y el castigo que se le deberá imponer por el asesinato; el discurso colectivo se orienta a la justificación del hecho y el de la criminal devela la violencia, el abuso sufrido y, finalmente la defensa propia.
Existen algunos antecedentes cercanos a este tema. Entre ellos destaca el de Gabriela López Argüero, quien entre "Las mujeres y el crimen en el Código Penal de 1872. Juana y el enfosforado" (2010), emprende una investigación, asunto de una tesis doctoral, sobre un hecho doctoral, sobre un hecho similar al que aquí se estudia. No osbtante, que ese trabajo se refiere a un hecho acarecido un siglo después, de esta indagación se rescatan, por su pertinencia, algunas ideas. En primera instancia la que el honor femenino era definido a partir de la "conservacíón de la honra sexual y la reputación de la virtud: esta úlyima un bien frágil y fácilo de perder, tanto por una conducta de apariencia ligera o inconsciente que provocará murmuraciones" (Sagredo, 1996, p.78 en López, 2010, p.23)pues este hecho la causal (imaginaria, según la procesada) que origina el abuso y el maltrato a que es sometida por el esposo y que tiene como consecuencia el evento que se analiza. Además este precepto servía como justificante para exigir a la mujeres "sumisión, abnegación desinterés por todo aquello que no se vinculara con la familia y el aislamiento absoluto de o que afuera más allá del medio doméstico"(Sagredo, 1996, p. 79 en López, 2010, p. 23). La autora se apoya en Gutierrez (2000)para señalar que la cárcel era "un lugar de sufrimiento y deshonra para la sociedad, al estar en ella, el peso de lo moral, las hacía mujeres malas" (94). Sirvan estas ideas como precedente que oriente hacia la interpretación del contexto jurídico-soco-cultural en que se inserta el estudio. A partir de la recuperación de un documento jurídico se realizó una propuesta paleográfica y un estudio filológico que culminó en un proyecto de tesis.
|
|---|